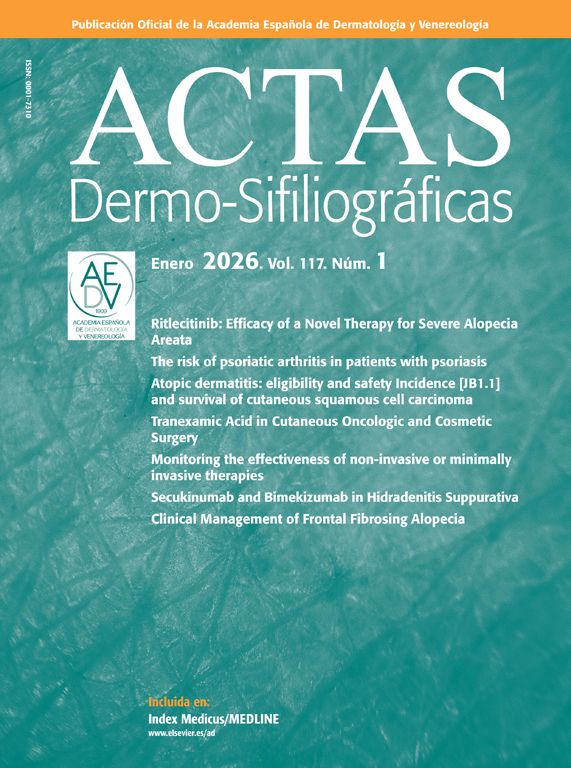Reparad –si tenéis un minuto– en el cuadro de la fotografía (fig. 1), aún inmerso en lo que resta de luz, de pulido color, de esplendorosa naturaleza. Todo queda envuelto en un despliegue de oros, parece que la tierra duerma, aquietado el trigal por la resaca del sol último.
Va decayendo la tarde cansada –de este día de septiembre–, ya entrado el otoño, desquitándose el campo y el cielo del humo de bochorno de toda la jornada.
A medio camino, de frente, y viniendo hacia nosotros, se aprecia la delicada figura de un campesino, seguramente habituado hasta la saciedad a las fatigas del trabajo de sol a sol. Esa figura tosca y de blanda sencillez, tocada con sombrero de paja, se apoya con la mano derecha en un cayado, en franca actitud de reposo (todo él traspasado por una explosión de oros).
Se trata sin duda de un anciano, uno de tantos que ha vivido toda su vida en el campo, faenando la tierra día tras día, un anciano lugareño que regresa a su hogar.
Este viejo campesino siente un fino olor de tarde conventual, una respiración de paisaje que le complace enormemente, le ocupa de tierna congoja por los recuerdos, mientras retoma el hilo pensativo que traía, y cree que el paisaje ya no es lo que era; que esa paz, esa situación de júbilo, esa concienciación evocadora son estados reveladores que acaban disolviéndose en el correr ineludible del tiempo, como la última niebla de la madrugada, o ese sol tibio que se va hundiendo a través de un velo ensangrentado de nubes.
En su quietud abismal, resta un aura de silencio monástico en lo que queda de la tarde, con su fragancia de semillas ardientes y maduras, con el zumbido breve de algún abejorro demorado, y el campo se hace más callado, más hondo, más en soledad.
Las primeras tonalidades del crepúsculo se van pintando en el cielo, entre efluvios naranjas y amarillos –como un mar de lava– tomando el vaporoso resplandor de un sol que parece recostarse sobre el amplio lecho del horizonte, como poseído de un profundo sueño.
Con este óleo –realizado con verdadero cariño– he pretendido poner de relieve el vasto deterioro que viene padeciendo la naturaleza, nuestro entorno vital, la tierra en la que hemos nacido, el cambio climático de sobra conocido, y que sin duda va a ser uno de los retos mayores a los que va a tener que enfrentarse el hombre en el recién estrenado siglo veintiuno.
En el curso de mi dedicación a la pintura (aparte de la práctica dermatológica) y llevado de mi afán de representar en el lienzo los pormenores de las cosas, su naturaleza interior, su relieve mate, en suma, arrastrado por la evocación de lo vulgar, de lo perecedero (como muy bien supo plasmar a todo lo largo de su obra el gran Azorín), busco en el paisaje y sus gentes, la atmósfera y el colorido de una tierra todavía sana, con brillo, de cuyas raíces nacía el fruto que daba de comer a nuestros padres –«la tierra de nuestros padres»–, aquella suerte de hábitat que difícilmente tendremos oportunidad de volver a ver, a oír, a respirar, y que no obstante, y gracias al milagro que ejerce el arte (fig. 2) aún podemos felicitarnos, ya sea por medio de la música, de la pintura o de la literatura.
Sol de otoño Nada te queda ya sino este poco de sol que de tarde en tarde llega, y se detiene con parsimonia sobre la frente enlutada de unos viejos que velan la memoria de un tiempo inexistente, abandonada a la tristeza… El ocio forzado que tus años representan lejos ya de los días triunfales, de labor fecunda y risas clamorosas, (cuando el amor se erguía, invicto) Te ha vuelto más cauto y pesaroso, distanciado de sueños vertidos al silencio, que se llevan remotas promesas y deseos… Goza, pues, de este sol de otoño como esos cuerpos fatigados, atravesados por el resplandor límpido de la tarde, y algún dolor sublime… Déjate llevar por este tiempo sagaz y omnipotente, palpitando en lo más hondo de ti, como la vida misma…
Como árboles Después de todo hay hombres que no fui y sin embargo quise ser si no por una vida, al menos por un rato por un parpadeo
Mario Benedetti
Se podría decir que los nuevos tiempos nos acechan. Vigilan nuestros movimientos, espían nuestros avances, escudriñan nuestros sentimientos, husmean nuestras debilidades, para dominarnos, para dirigirnos hacia el materialismo y la tecnología, como un gran hermano militante del agnosticismo más despiadado. Hoy sabemos, con cierto grado de decepción, que el amor se ha convertido en neurobiología pura definiéndose por una actividad en la zona tegmental ventral del cerebro y en el núcleo caudado, relacionados ambos con el sistema de recompensa. La dopamina, adrenalina, serotonina y oxitocina dirigen nuestras elecciones. El destino ya no está escrito en las estrellas sino en nuestro genoma, y la secuencia de nucleótidos que codifica la apolipoproteína E nos incluirá o no en la lista de candidatos al Alzheimer mucho antes de que podamos olvidarlo. Es ya una rutina la comunicación instantánea con los amigos que viven en las antípodas, y no resulta extraño ser tratados de nuestras enfermedades a miles de kilómetros con una bien empleada telemedicina.
La sociedad cambia, crece y nos engulle como un monstruo voraz en un festín pantagruélico e insaciable.
¿Hemos ganado operatividad, información, libertad, eficiencia, velocidad, bienes, poder, larga vida?
Sí, ciertamente. Sí.
Pero a la vez ¿hemos eliminado el tiempo, los recuerdos, la caridad, la dulzura, la pausa, la conversación?
Sí, ciertamente. Sí.
El haz y el envés van siempre juntos, y la humanidad avanza entre el blanco y el negro. Hemos ganado y hemos perdido. Somos una amplia gama del azabache al marfil.
Pero cuando miro el cuadro de José Luis Alós Ribera, nuestro artista dermatólogo que ha venido a ocupar este rincón del arte de hoy, los ojos se me llenan de ámbar y melancolía. El color dorado me acoge, con esa percepción de fiesta que se acaba, con ese misterio de lo que fue y tal vez no será, con esa extraña fuerza del débil que nos arrastra sin remedio, con la piedad de la decadencia, con el temor del olvido. Siento que he perdido algo que tenía. Y lo siento serenamente, con la nostalgia de lo que fue, con la ternura de lo que amé, con la delicadeza de lo frágil, con el mimo de lo pequeño. Sin amargura.
Me sumerjo en los dulces colores del lienzo, y quisiera estar allí, invisible y silenciosa, impregnada de esos amarillos, naranjas y marrones que inexplicablemente, desde su desaliento, me gritan que aún estoy a tiempo, que aún somos hombres y mujeres capaces de retener entre nuestros dedos la fuerza de la vida, del sol y de la tierra. Que aún podemos hacer eterno lo destinado a morir.
Su pintura mueve al lirismo, a la intimidad, a la poesía. El pintor mismo se vuelve receptor de su propio mensaje, y se responde con esos versos sentidos, serenos y tímidos, que cantan rumorosos como el agua umbría de los manantiales ocultos entre la espesura. La imagen del atardecer del final del verano –así la veo yo– ha evocado en mí otras imágenes más verdes, más jóvenes, más apasionadas.
Estoy tan cerca, tan cerca, que los tréboles del suelo rozan mi cuello, se engarzan en mi pelo, se pegan provocadores en mis labios húmedos. Una espiga de avena se curva en el hueco tibio de tu axila. Tu cuerpo se extiende como una ola, se expande como una plaga quebrando el verde ejército de minúsculas lanzas. Estoy tan cerca, tan cerca, que puedo llenar el cuenco de tu mano de besos lentos sin moverme apenas. Estoy tan lejos, que los árboles se pierden y he de entornar los ojos y hacer que crezcan mis pupilas para verlos. Estoy tan lejos, tan lejos, que no sé tu nombre.
A estas reflexiones, a estos sentimientos, a estas emociones me ha llevado la pintura, la redacción, la poesía de José Luis Alós Ribera: centinela del tiempo perdido, soldado de la paz, dueño de la esperanza y la nostalgia.
A esta melancolía teñida de ámbar.
Merece la pena, ¿verdad?
A. Guerra