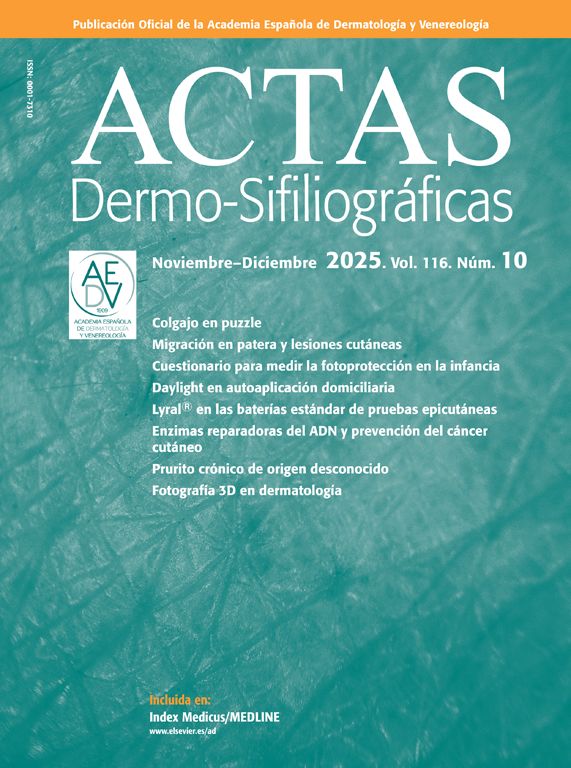La enfermedad de Darier (más apropiadamente, enfermedad de Darier-White) será quizás de los pocos epónimos que sobrevivirán en la dermatología del futuro. Con certeza, contribuye a ello el escaso acierto de su denominación alternativa original como «queratosis folicular» o, después, «disqueratosis folicular», claramente inapropiados.
Las 2 últimas décadas han sido claves en el conocimiento molecular y genético de esta enfermedad, en las que se ha establecido nítidamente su relación con la ATP2A2 y su locus cromosómico, con lo que el halo de misterio de esta genodermatosis parecía desvanecerse. Pero nada más lejos de la realidad: su riqueza expresiva e impredecibilidad clínica y terapéutica continúan fanscinándonos.
Los casos presentados aquí por Flores Terry et al.1 son una preciosa muestra de esta diversidad de la enfermedad de Darier, y sirven para reivindicar que, en paralelo —y aún a pesar— de los avances en la investigación básica, la clínica nos sigue atrayendo y conquistando cada día. De hecho, la sospecha de enfermedad de Darier delante de esas peculiares ampollas hemorrágicas en zonas acras es un buen ejemplo del viejo aforismo de que «no se diagnostica lo que no se piensa» y nos indica el camino en la excelencia clínica en dermatología.