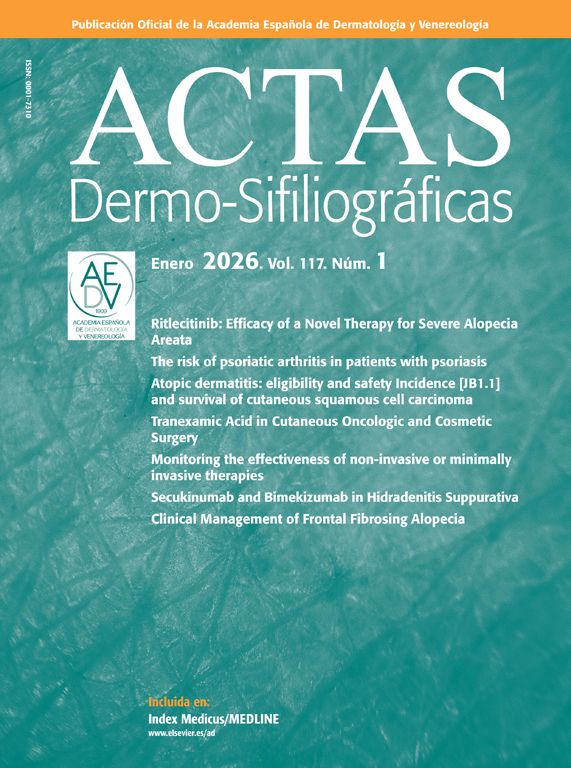«¿Quién le enseñó todo esto, doctor? Lo aprendí sufriendo». Albert Camus. La peste.
Sentarse en el sillón de médico no es fácil.
El objetivo de la entrevista con el paciente, un correcto diagnóstico y tratamiento, requiere de un entrenamiento previo lleno de esfuerzo, estudio y dedicación. A eso nos enseñan en las facultades de medicina durante los años de la licenciatura, y en los hospitales durante el periodo de formación posgraduada —médico interno y residente— vigente desde hace décadas en la mayoría de los sistemas sanitarios. Sin embargo, el momento más difícil de la profesión médica aparece cuando hemos de dar malas noticias1.
Le pregunté a una de mis residentes qué sintió la primera vez que tuvo que comunicar la muerte cercana de uno de sus pacientes. Sucedió durante una de las guardias de dermatología, en la que un enfermo terminal con melanoma metastásico entró en fracaso multiorgánico irreversible. -«Me quería esconder, no era capaz de mirar a los ojos a los familiares, no sabía qué palabras emplear… al final, lloré con ellos».
Es muy posible que mi médica residente consiguiera sin saberlo una forma suficientemente buena de dar una mala noticia: fue amable, empática, congruente… Pero si en lugar de usar su intuición hubiese podido tener una instrucción específica, habría sido más eficiente y, probablemente, habría gestionado la situación con un menor sufrimiento de todos los implicados. Pero a los médicos no se nos enseña a transmitir malas noticias.
En torno a esta habilidad de comunicación giran una serie de interrogantes.
¿Qué es una mala noticia para un paciente? ¿Es igual o es diferente el concepto para un médico?A menudo un enfermo nos consulta con gran ansiedad por un proceso en nuestra opinión poco significativo. Sin embargo, puede ser terrible para él si esa patología que sabemos que no le va a causar la muerte, ni se va a heredar, ni contagiar, supone un impacto negativo en el futuro de esa persona. O dicho de otro modo, es algo que frustra o condiciona negativamente las expectativas de la vida del paciente. Por ejemplo, la presencia de un vitíligo poco evidente puede ser, para determinadas etnias, un impedimento para contraer matrimonio, aunque el médico no interprete ese diagnóstico como algo realmente importante.
¿Hasta dónde la información?No todos los pacientes quieren saber, no todos los pacientes quieren saberlo todo. Cuando damos una mala noticia hemos de desarrollar un proceso de acompañamiento, servirnos de insinuaciones, silencios y verdades indirectas que minimicen el impacto para que el enfermo elabore sobre ese conocimiento su propia nueva realidad, de tal forma que la información recibida sea una verdad soportable. No existe una receta para acertar con seguridad en esta dimensión. Cada profesional suele desarrollar sus propias estrategias en función de su percepción y experiencia. Nunca una actividad médica ha debido ser más artística y menos científica que esta.
Lo que está claro es que existe un derecho a la información, pero también existe un derecho a no ser informado. Tan peligroso es el exceso en lo uno como en lo otro.
La medicina defensiva muchas veces lleva a una información exhaustiva que casi es crueldad, por supuesto, no intencionada. Por ejemplo, advertir de las tasas estadísticas de supervivencia puede ser demoledor para el paciente que se encuentra en un segmento de mal pronóstico, empeorando ese conocimiento su calidad de vida y su evolución futura. Pero también es cierto que una información incompleta puede modificar el curso de los acontecimientos que el paciente habría llevado a cabo de saberlo todo. Un manejo inadecuado puede propiciar, incluso, demandas legales.
¿Qué hacer entonces? Tal vez las 2 normas básicas, los 2 pilares en los que apoyarse sean que siempre hay que responder a las preguntas formuladas («doctor, ¿este cáncer puede ir a otros sitios de mi cuerpo y matarme?»), y que el paciente debe saber todo aquello que es necesario para que participe en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas de su propia enfermedad («podemos utilizar metrotrexato que tiene riesgos para su hígado, o ciclosporina que puede dañar su riñón. Ambos son eficaces pero tienen riesgos que hemos de asumir en conjunto»).
Hasta hace pocos años la información que se emitía se regía por el principio de beneficencia o paternalismo. Esto es, el médico decidía qué debía conocer el paciente en función de su propio criterio. Se podía así ocultar al enfermo el estado real de su enfermedad, los riesgos que corría o el pronóstico que le correspondía. Aunque todavía existe el privilegio de retener información en ciertos casos sobre algún dato que arriesgue la recuperación de un paciente inestable, temperamental o gravemente deprimido, sin embargo en la actualidad, la información se rige por el principio de autonomía, esto es, el paciente decide acerca de todo lo que se refiere a su enfermedad, debiendo dejar constancia de su conocimiento y aceptación en el caso de pruebas o tratamientos con riesgos en el documento del consentimiento informado ya instituido de forma general.
La justicia ha establecido que incumbe al médico revelar la información pertinente acerca de todos los hechos que afecten los derechos e intereses del paciente. Esta nueva forma de enfrentarse con la información tiene no obstante sus peligros. A menudo se explican detalles negativos de forma absoluta, casi con encarnizamiento, dejando al paciente sumido en una profunda depresión nada favorecedora de su estado de salud. No se puede olvidar que junto a la ley del derecho a la información camina la del derecho a no ser informado (Ley 41/2002 de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica2).
Para adecuarse a estas leyes es preciso conocer qué idea previa tiene el paciente acerca de su enfermedad, qué más quiere saber y cuáles son sus preocupaciones y expectativas. Por ejemplo, puede saber ya que va a morir y lo que le preocupa es si antes quedará inútil mentalmente; o necesita conocer el tiempo aproximado que le queda de vida para arreglar su situación económica; o si podrá viajar a un lugar donde siempre quiso ir, o si podrá mantener relaciones sexuales, o tantas otras dudas que a veces no sospechamos. La información no será igual en todos los casos, y deberá centrarse en las inquietudes del paciente más que en la meticulosidad científica.
¿Cómo hacerlo?Antes de dar una mala noticia hay que tener en cuenta y cumplir 4 condiciones:
- 1.
Poseer una evaluación cierta y completa de la gravedad y pronóstico de la enfermedad. En esto no puede haber dudas o confusiones.
- 2.
Considerar los elementos propios de la idiosincrasia de cada paciente, como es su personalidad, situación laboral y estado económico. Las creencias religiosas son un apoyo psicológico importante, por lo que es primordial conocer el grado de implicación del paciente con su fe.
- 3.
Diseñar de antemano las posibles relaciones con los familiares. A menudo se precisa informar a cada uno de los integrantes de la familia, que van acudiendo en goteo en diferentes días y horas. Lo que entienden de las explicaciones puede ser interpretado de forma diferente entre ellos y crear confusión; por ello se debe intentar identificar a un líder o aliado y entenderse solo con él. Hay familias que idealizan al médico y confían plenamente en él, familias desentendidas que intentan deshacerse de su responsabilidad en el cuidado del enfermo y familias agresivas que amenazan si «las cosas van mal». La negación del problema y las expectativas favorables irrealistas son un obstáculo mayor. Hay que promover la esperanza, pero no mentir. Además está la familia «indiscreta». Es aquella que ante la frase «tiene usted un tumor…» preguntan en ese mismo instante y delante del paciente si es malo, si está extendido, si le puede matar. Aquí es donde hay que recordar el derecho a no ser informado. No todos los pacientes quieren saber lo que tienen, o al menos, no de forma directa y total, prefiriendo un conocimiento gradual. Son los que permanecen callados y doloridos mientras sus familiares preguntan. Siempre se les debe recordar a estos que de momento responderemos a las preguntas del paciente, que es el interesado, y que en otro momento, si lo desean, después de la consulta, hablaremos con ellos. Esta respuesta amable, pero firme, suele ser efectiva. En el extremo opuesto se encuentra la familia que ruega al médico que se le oculte al paciente su diagnóstico, que se le mienta francamente, para que no sufra. Basándose en el derecho a ser informado, si el paciente lo pide abiertamente, hay que informarle. Además, en el mejor de los casos, se puede omitir, pero nunca mentir.
- 4.
Valorar la relación médico-paciente planteada, en la que entran en juego el grado de confianza mutuo, las experiencias previas y la participación de otros profesionales. Aparentemente un vínculo estrecho médico-enfermo facilita el proceso comunicativo, pero en algunos casos aumenta la tensión emocional y la frustración del médico que no puede evitar el mal de su paciente. Por otra parte, el desarrollo tecnológico y los cambios en la organización de la práctica médica han aumentado el número de profesionales implicados en la enfermedad. Puede ser que se transmita una misma información desde diferentes fuentes —el dermatólogo, el cirujano, el radiólogo— por lo que la coordinación y definición de roles en un equipo a la hora de transmitir malas noticias es un desafío ineludible.
Si se consideran todas estas premisas se conseguirá una verdadera comunicación, que es algo mucho más intenso y personal que una simple información que podría ser emitida por un robot. La forma de informar, como primera etapa de la comunicación, es una herramienta terapéutica, y como todas las herramientas requiere un aprendizaje. Podríamos enunciar que la comunicación no es un don, sino una habilidad que se puede aprender3.
En la práctica: pasos a seguir- 1.
Analizar el entorno. Dónde, cuándo, con quién, cuánto tiempo. Debe procurarse un ambiente tranquilo en el que no existan interrupciones. La posición ha de ser cómoda y próxima al enfermo. Se dispondrá como mínimo de 3 sillas: para el paciente, un familiar y el médico. No hay que tener prisa, por lo que debe ser un despacho del que se pueda disponer por un tiempo razonable.
- 2.
De dónde partimos. ¿Qué sabe?, ¿qué quiere saber? Averiguaremos qué desea saber facilitándole sus respuestas: «¿quiere que le comente algo más de su enfermedad?». Hay que aceptar su posible silencio, sus evasivas o su negativa a ser informado, pero ofreciéndole siempre una nueva posibilidad: «ahora veo que no le apetece hablar, pero estaré aquí cuando quiera que lo hagamos».
- 3.
Compartir la información. Para ello hay que: a) cuidar la comunicación no verbal (gestos, postura, miradas). Es el fruto de una elaboración emocional. La mirada ha de ser directa, a los ojos, pero no fija que pueda amedrentar. Debe existir seriedad en la expresión facial, pero no severidad. El gesto amable, pero no risueño. El tono medio, con voz firme, que no resulte autoritaria, ni tampoco temblorosa. Hay que mostrar seguridad. No dar sensación de prisa. También hay que estar preparado para recibir el posible impacto del paciente en nuestra contra. A menudo se cumple el riesgo de «matar al mensajero». Nuestra actitud serena y comprensiva es la mejor forma de responder; b) cuidar la comunicación verbal (palabras). Es el fruto de la elaboración cognitiva. Los elementos más importantes de ella son el contenido inicial en el que enunciamos las frases fundamentales, las preguntas y las respuestas. Se deben presentar los hechos tan objetiva y concretamente como sea posible. Se pueden omitir datos cuando la información suponga un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente (por ejemplo riesgo de suicidio), para la salud pública (por ejemplo riesgo de que difunda que tiene una enfermedad muy contagiosa en los medios de comunicación que cree alarma social impidiendo medidas preventivas) o si existe necesidad terapéutica. Se deben evitar las palabras de difícil comprensión y los tecnicismos, salvo que a continuación se aclare su significado. Por ejemplo: «…las pústulas, esto es, los granos…». Los tecnicismos cumplen una función de economía para la comunicación entre expertos, pero también son válidos para el enfermo cuando son entendidos. De lo contrario, se convierten en palabras vacías e inútiles. Durante la entrevista se debe verificar a intervalos la comprensión: «¿comprende lo que le quiero decir?»; c) escuchar. Es conveniente favorecer la expresión de sentimientos, escuchando atentamente al paciente si nos interrumpe. Escuchar sin convertirse en juez ni moralista. Simplemente escuchar, incluso los silencios, es un ejercicio altamente eficaz en la comunicación humana. Es lo que se llama «escucha activa».
- 4.
Empatizar, no simpatizar. Tratar de imaginar cómo la otra persona puede sentirse, sin llegar a que nos aflija. Es bueno estar ejercitado en las relaciones de ayuda, aprendiendo a comprender con las emociones del paciente sin llegar a identificarse con su angustia. El fracaso repetido de la adaptación individual del médico puede llevar al síndrome de desgaste profesional.
- 5.
Proponer cuidados y seguimiento. No se puede cambiar una mala noticia, pero se pueden ofrecer algunos consejos positivos y un constante apoyo emocional tanto al paciente como a la familia. Siempre queda algo que se puede hacer: dejar una puerta abierta a la esperanza («…podemos ir eliminando las zonas alteradas…» «de todas formas, los ganglios no están afectados»). Manejar la incertidumbre, no dar plazos exactos («…el tiempo dirá como van las cosas…»). Potenciar los recursos familiares («…son ustedes una familia muy unida…» «me llama la atención como se preocupan de usted sus hijos») e informar sobre el apoyo social que existe en grupos de soporte, asociaciones de pacientes, etc.
Y finalmente, siempre queda la intuición, como la de mi médica residente. Si llega un momento en que no se sabe qué decir lo mejor es no decir nada. El silencio es a menudo más elocuente que las palabras. La capacidad de escuchar activamente, esto es, poner todos los medios a nuestro alcance para comprender a nuestro interlocutor, prestarle realmente atención y dar muestras de ello puede ser más importante que lo que le queramos decir y cómo lo hagamos4.
¿Acaso no es cierto aquel aforismo árabe que dice: «quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación»?