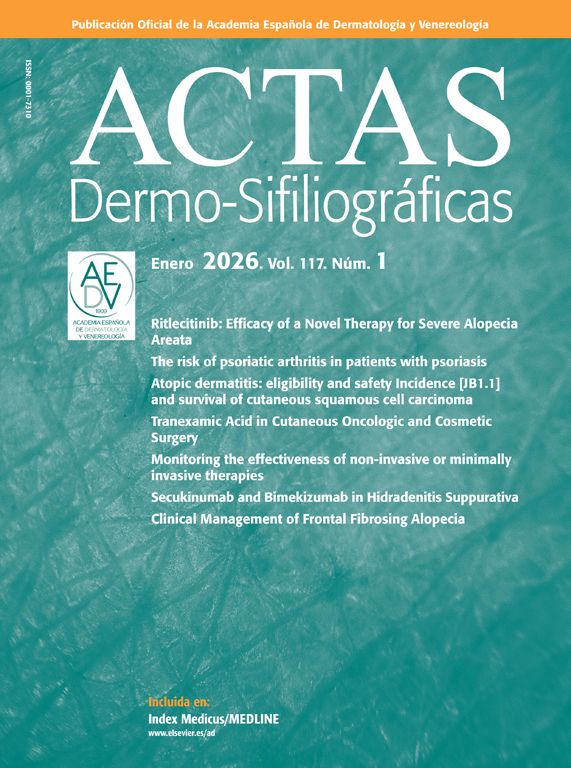«Elemental, mi querido amigo...»
Arthur Conan Doyle por boca de Sherlock Holmes
Nos hallamos en una época en la que los científicos muestran escasa preocupación por las formas de expresión y en la literatura médica se pierde poco a poco el gusto por la propiedad del lenguaje. Es por ello que he leído con gran interés el estudio analítico y crítico sobre las contradicciones y paradigmas semánticos en las definiciones de las lesiones elementales en la literatura española de los doctores Vázquez López, González López y Pérez Oliva (1, 2). Con gusto aprovecho la invitación del director de Actas Dermo-Sifiliográficas, doctor Sánchez Yus, para intervenir en el debate redactando unas cuartillas con dicho propósito.
Si nos entretenemos en leer los artículos recientes de nuestra especialidad fijándonos en su forma además de su contenido nos apercibiremos de que en su creciente tecnicismo han perdido mucho en lo que refiere a capacidad de expresión, riqueza idiomática, sutileza y claridad. En ocasiones existen párrafos e incluso páginas que para poder comprender es preciso «descodifica». A ello contribuye la tendencia actual de utilizar siglas, acrónimos, abreviaciones y denominar con letras y números a toda clase de células, mediadores, mecanismos y reacciones. Hay artículos que son todo un ejemplo de lo que no debería ser un escrito, por muy científico y rico que sea su contenido.
En contraposición a ello ciertos editorialistas y autores gustan, minoritariamente, de utilizar un lenguaje tan cultivado como lejano del habitual, por lo que sus escritos resultan poco comprensibles para el lector común y están encaminados a un público restringido y «educado», definiendo al lector educado con fina ironía, como «aquel que no se sorprende ni se desorienta totalmente al leer palabras o párrafos que no es capaz de entender» (3).
Igual sucede con las conferencias y presentaciones orales que, con el abuso de los medios audiovisuales complementarios, han dejado el papel del conferenciante a una escala anecdótica y marginal. Entre diapositivas, esquemas tridimensionales, elementos en movimiento, imágenes digitalizadas y vídeos, las palabras de quien debe ser el protagonista quedan como elemento secundario; por ello, al igual que la voz del comentador de un espectáculo televisado es con frecuencia superflua y el televidente la suprime, el que asiste a la conferencia acaba por hacer abstracción del orador y, distraído o pendiente de la pantalla, no lo escucha.
Todo ello me hace llegar a la triste conclusión de que hemos llegado a un punto en que una mayoría no sabe escribir ni hablar. Y algunos que si saben lo hacen sólo para unos pocos. Lo peor del caso es que los primeros no se dan cuenta ni les preocupa. Mientras que a los segundos no les importa la mayoría de los lectores.
En este contexto dedicar tiempo a comparar y comentar con lenguaje claro las diferencias entre las definiciones semiológicas de diversos tratados (como han hecho Vázquez López y coautores) adquiere un sabor añejo y distinto. Digno de ser tenido en cuenta y apreciado en todo su valor.
Para responder al prolijo trabajo del equipo del Hospital Central de Asturias, les diría que las diferencias son consecuencia de la diversidad de los propios definidores. En parte es una cuestión de escuela. Pero también es debido a lo que cada uno considera esencial o, al menos, importante.
En mi deseo de contestar algunos de los puntos que específicamente se señalan en dicho estudio; me referiré en particular a aquellos en los que directa o indirectamente se me alude a través de mi texto (4).
SOBRE LAS DEFINICIONES
Mácula
Una de las definiciones más sencillas es la de mácula. En mi libro (4) la considero como «el simple cambio de coloración de la piel». Comentan los autores que con ello sólo se tiene en cuenta el cambio de color, sin otro tipo de restricciones («sin infiltración ni elevación alguna», como añaden, dice García Pérez (5). ¿Hace falta mayor restricción que señalar que hay un simple cambio de color?. Si en una cafetería pido «un simple vaso de agua» ¿no significa que no deben traer-me nada más?. ¿Qué necesidad hay de añadir otros elementos negativos (ausencia de relieve, infiltración u otros caracteres)?. Por otra parte si se añade alguno pueden echarse en falta otros (¿por qué no decir también, sin pérdida de continuidad, de induración, de atrofia...?). A mi juicio lo más sencillo es justo suficiente.
Nódulo y tumor
Cuando se habla del nódulo existen diferencias según se trate de alguien formado en la escuelas anglosajona o en la francesa. Este punto lo discutí muchas veces con Gómez Orbaneja, con quien difería en la idea del significado de nódulo. Para mí, de formación francesa (con Vilanova y Dégos), el nódulo es una lesión inflamatoria profunda que defino más específicamente en mi libro como «una lesión sólida, circunscrita y prominente, situada en hipodermis o límite dermohipodérmico, que evoluciona lentamente y puede ulcerarse o desaparecer espontáneamente» (4). En cambio los anglosajones, y quienes han recibido una educación directa o indirecta procedente de dichas escuelas, con el término de nódulo designan tanto procesos inflamatorios como tumorales, sean superficiales o profundos (6, 7). A mí no me parece adecuado. ¿Por qué nosotros, dermatólogos, que conocemos mejor la piel que los cirujanos, tenemos que usar el término nódulo como aquéllos utilizan el de bulto, «bultoma» o masa? Disponemos de la denominación «tumor» para designar las «formaciones circunscritas no inflamatorias que tienden a crecer o persistir de manera indefinida y biológicamente son independientes del tejido donde asientan» (4). Así el tumor difiere del nódulo, considerado éste como elemento inflamatorio profundo, y ambos complementan el alfabeto de lesiones elementales.
Es cierto que en estas definiciones, además de los criterios morfológicos, intervienen otros que tal vez no puedan ser confirmados más que por el examen histológico o la evolución. Pero cuando el dermatólogo experimentado explora un paciente y redacta una historia identifica alteraciones morfológicas de las que, en virtud de la apariencia y de sus conocimientos, imagina la estructura y curso ulterior. Es evidente que en ocasiones el estudio histológico no confirma lo que aquél pensaba. Sin embargo, el que la microscopía revele que una supuesta pápula sea un tumor (por ejemplo, una perla de carcinoma basocelular) no invalida que inicialmente la lesión pudiese ser considerada papulosa. Pero habitualmente el dermatólogo puede catalogar de visu las afecciones cutáneas, adivinando criterios evolutivos, microscópicos u otros.
Erosión
«Es la pérdida de continuidad de la superficie de la piel o mucosas, que sólo alcanza parcial o totalmente el epitelio».(4).
En el artículo al que respondo se comenta que esta definición utiliza términos no clínicos y que hay autores que admiten que la erosión puede alcanzar la dermis papilar.
Defiendo mi opinión y definición antes citada. Probablemente lo más importante sea aquí que el proceso no deja cicatriz. ¿Y ello por qué?. Queda claro que es debido a la naturaleza superficial de la erosión, que afecta únicamente la epidermis (o tan escasamente el cuerpo papilar que no determina fibrosis). Es un criterio evolutivo, pero fundamental e intuible por la apariencia clínica.
Surco
«Línea más o menos tortuosa, algo sobreelevada, de color blanquecino, grisáceo o eritematoso, propio de procesos parasitarios como la sarna» (4).
Vázquez López y colaboradores hacen constar que muy pocos de los libros incluidos en su estudio señalan el surco como lesión elemental. A ello respondo que la aceptación minoritaria no invalida la especificidad y validez de dicho término.
Comedón
«Tapón blanquecino, grisáceo o negruzco que obtura el poro del folículo pilosebáceo y se halla constituido por sebo, restos epiteliales y puede contener gérmenes o parásitos»(4).
Sucede igual que con el surco. Aunque pocos autores lo incluyan entre las lesiones elementales, es una alteración primaria común y su definición me parece necesaria en el léxico dermatológico.
DIFERENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS DEFINICIONES
Los autores insisten en las diferencias y contradicciones que existen entre las distintas definiciones como , además, sucede en otros paises (6-12). Es cierto que hay diferenciases. Pero, me pregunto, ¿hasta qué punto son contradictorias?.
En primer lugar hacen énfasis en la variedad de opiniones en cuanto al tamaño máximo de las lesiones según los distintos autores (lo que denominan diferencias cuantitativas) (2). Es evidente que si un autor indica que la vesícula (o la pápula) tiene un diámetro máximo de 0.5 centímetros, parece estar en contradicción con otra definición que admita hasta 1 centímetro. A mi juicio las medidas que se señalan en las definiciones son únicamente aproximativas. Nadie dirá que una pápula no pueda catalogarse como tal porque rebase en un par de milímetros el diámetro máximo de la definición aceptada; se dirá que es una pápula grande.
El problema radica en que la evaluación del tamaño los elementos no es exacta (nadie toma un pie de rey para medirlos), pero para mayor facilidad se ha pasado a utilizar el sistema métrico decimal como si así fuese (7). Lo tradicional en la medición de alteraciones patológicas es la comparación con objetos y formas de la naturaleza: tamaño de un grano de mijo, de un guisante, de una aceituna, de una nuez... El problema reside en que, al hacerse global la medicina, los frutos y objetos a veces no existen o son muy distintos en los diversos países y continentes. Durante años para la comparación se utilizó el diámetro de las monedas (se decía «... una úlcera del diámetro de una moneda de 5 pesetas», por ejemplo), pero el método se abandonó porque éstas fueron cambiando. La ventaja de valorar tamaño, volumen o forma equiparándolos a frutos u objetos (tamaño de un huevo de gallina, de una bola de golf, de una cabeza de feto, cuando se habla de un tumor...) reside en su carácter aproximativo y, por ello, más válido que la aplicación rígida de medidas exactas.
Por ello yo defino la vesícula como: «una elevación circunscrita de la epidermis, cuya dimensión oscila entre la de la punta de un alfiler y la de un guisante, de contenido líquido, habitualmente seroso o serohemorrrágico, que puede enturbiarse y volverse purulento» (4). El tamaño está definido con menor precisión que si se indica que es menor de 0,5 o de 1 centímetros. Ese margen de variabilidad, a mi juicio, es conveniente ya que se adapta más a la realidad.
El segundo punto que señalan Vázquez y colaboradores es que con frecuencia las lesiones se definen en base a criterios que no son morfológicos, sino estructurales o evolutivos; ello conlleva, por tanto, diferencias cualitativas en los principios utilizados para reconocer la alteración (2).
Aquí puedo alegar que también se usan criterios distintos para definir lo que nos rodea. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, «montaña» se define como «elevación natural del terreno» (criterio morfológico), pero «volcán» como «abertura de la tierra por donde salen de tiempo en tiempo humo, llamas y materias encendidas o derretidas» (criterio evolutivo). Aunque con base primordialmente morfológica, las definiciones pueden y deben incluir otros criterios advertibles, intuibles o supuestos; y digo supuestos, pues, cuando decimos que una lesión es morfológicamente un tumor, imaginamos que va a crecer o persistir. Pero si dicho tumor resulta ser autoinvolutivo (como el queratoacantoma o como puede suceder con un melanoma que regrese totalmente), ello no invalida la definición ni el término tumor para dichos casos. El que tienda a crecer o persistir indefinidamente no está reñido con la posible desaparición espontánea al cabo de un cierto tiempo (un tumor puede ser autoregresivo).
Para determinadas lesiones elementales los criterios evolutivos o estructurales (como es el caso de la pápula y el tubérculo entre otras) son realmente importantes y ayudan a comprender lo que probablemente sucederá. Si no se tomasen en cuenta dichos criterios, muchas definiciones carecerían de valor. Sólo contaría lo que el ojo ve y el tacto siente. El estricto rigor a la hora de determinar los criterios empobrecería el alfabeto de la expresividad cutánea del que nos hemos dotado los dermatólogos para analizar la patología del tegumento.
Igualmente sucede con el criterio causal. Es común llamar heridas a las ulceraciones de origen traumático. El que intervenga un factor que no es morfológico (pero sí clínico) no invalida un término que, de hecho, es utilizado y reconocido por todos.
Respecto al paradigma morfológico (2). ¿Tenemos que ser tan puristas que, para basarnos únicamente en criterios morfológicos, volvamos atrás y hablemos de «bubas»? Aunque considero que la clínica sigue siendo esencial, el integrismo no debe llevarnos a ser retrógrados.
En fin, es evidente que la lista de lesiones elementales no puede ser indefinida. Por ello hay una serie de alteraciones patológicas que muchos autores no incluyen ni definen. Es el caso de manifestaciones como alopecia, hipertricosis, aplasia, hiperplasia --señaladas entre otras por Vázquez López y colaboradores como no definidas por la mayoría de los textos que estudian-- que no requieren una definición dermatológica puesto que son nociones de Medicina.
Para concluir este apartado sobre lo que Vázquez López y colaboradores consideran «la existencia de dos dialectos» según se aplique un código morfológico o morfoevolutivo (2), creo que ambos pueden coexis-tir. Si tengo que elegir uno --ya lo hice desde hace más de 40 años-- me quedaré con el menos restrictivo. Porque es más útil y rico en matices. Cuando hago un diagnóstico clínico de alopecia neoplásica o de mucinosis folicular ¿no estoy prejuzgando también algo que no veo y que en muchos casos ulteriormente se podrá confirmar? Es evidente que no me conformo con definir las lesiones por su tamaño horizontal (diámetro) o vertical (profundidad), sino que valoro todos los criterios que puedo utilizar.
COMENTARIO FINAL
A estos comentarios, que he llevado a cabo «por alusiones» de su excelente y minucioso trabajo, quiero añadir que no estoy de acuerdo con ciertos autores (Resnick y Ackerman) en la falta de comunicación entre los dermatólogos; a pesar de las diferencias nos entendemos, igual que a pesar de los distintos giros entre inglés británico y americano o español peninsular y latino-americano, nos comprendemos sin problemas.
Hablando de terminología, no estaría de más que un pequeño grupo o comisión ad hoc estudiase y redactase un listado consensuado de términos dermatológicos actuales en nuestro idioma como en su día hicieron los franceses (13). Para que uniformemente digamos todos erupción en vez de rash, carcinoma en lugar de epitelioma, hamartoma epidérmico y no nevus epidérmico, candidiasis evitando moniliasis o tinea pedis para no decir pie de atleta. O los términos que dicha comisión acuerde como más adecuados, ya que los que señalo son únicamente ejemplo de designaciones que merece la pena estudiar. Lo que indico es la necesidad de una iniciativa para discutir y uniformar la nomenclatura en nuestra lengua, adecuándola a nuestros tiempos.
Hace poco, en un editorial que está en prensa en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (14) señalaba yo que ya no es tiempo de llamar «herpes» (herpes circinado) a una infección micósica, ni «micosis» (micosis fungoides) a una proliferación linfocitaria maligna. Aunque es bueno mantener las tradiciones hay que mirar al futuro. Y espero que llegue un día en que los dermatólogos tengamos conocimientos suficientes sobre las causas y mecanismos de las dermatosis para que no tengamos que utilizar denominaciones botánicas, como «liquen», para reacciones inmunológicas mediadas por células.
Y termino. ¿Que hay diversidad en las definiciones, variedad de criterios y diferencia de códigos? Busquemos el común denominador y podremos aplicar lo que en una famosa frase dijo de la política el escritor y periodista satírico francés Jean Baptiste Alphonse Karr: «Plus c'est différent, plus c'est la même chose!» («¡Cuanto más se cambia, más queda todo igual!», que aplicado a nuestro caso sería «¡Cuanto más diferente, más semejanzas!»).